Barcelona, mayo de 1938
La hora oficial se adelanta dos a la solar.
Se multiplican las multas y penas de cárcel para acaparadores y especuladores.
Se ha estrenado Así vive Cataluña/Vida y moral de la retaguardia, dirigida por el jefe del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Miravitlles.
La puerta indicaba «Consejo Nacional del Teatro» y, debajo, «Secretaría». Las idas y venidas eran constantes en aquel edificio, adjudicado al Ministerio de Instrucción Pública cuando este se trasladó desde Madrid. Todo el mundo se creía con derecho a interrumpir y sentarse en las escaleras o en cualquier otro sitio. Max Aub estaba habituado. Incluso podría decirse que gustaba de la barahúnda, del caos creativo, de la bulla juvenil, aunque algo menos del desparpajo de algunos milicianos que medraban al calor de las «actividades artísticas». No obstante, aquella irrupción fue más sonora, espectacular y teatral que de costumbre.
André ─André Malraux─ sabía que su amigo Max levantaría su frente despejada, frunciría el ceño y prestaría atención, lo que quedaría resaltado por sus gruesos lentes −dos «oes» mayúsculas− y el pelo ondulado prolongando la arruga frontal. Sabía que su primera reacción sería de desconfianza. Todo el mundo desconfiaba de Malraux, pero todo el mundo acababa dejándose convencer, vencer, por él. Así sucedió en Indochina, en Francia o, recientemente, en Estados Unidos. Todo el mundo apreciaba ─más el gesto que los resultados─ al famoso escritor que, en julio de 1936, había convencido al ministro del Aire francés, Pierre Cot, para que le financiara el viaje a Madrid con el fin de comprobar in situ lo que estaba sucediendo. Ya el 21 de julio, días después del alzamiento franquista, Max y André se habían encontrado allí por primera vez en presencia del escritor José Bergamín. Aub le acompañó pacientemente por la capital en erupción con sus comentarios y chascarrillos, sus juegos de palabras y sus análisis profundos, por el laberinto de ilusiones y también por la explosión de rencores y miedos que había eclosionado ese verano. Aquellos días de ebullición, en los que una esperanza inédita cuajaba en España, cimentaron su amistad.
André era un vendedor nato, vendedor de mitos, de ilusiones y de esperanzas, vendedor de sí mismo para la gente que estuviera necesitada de ello. El precio: la financiación de sus sueños, siempre elevados, siempre caros. Su misma desmesura los hacía creíbles. «Cuando sube el precio, se incrementa el valor», decía cuando hablaba de obras de arte, una de sus costosas debilidades.
Max siguió el guion imprevisto:
─¿Qué quieres venderme ahora? ─preguntó con un francés impecable; su erre gangosa, fruto de un frenillo bucal, exótica, flotando en su acendrado español resultaba adecuada en aquel momento.
─Nada… o todo, según se mire. He conseguido el dinero. Solo falta ponerse manos a la obra, y te necesito para ello, Max. Nadie como tú para esta misión ─apagó su eterno cigarrillo sobre un cenicero casi repleto y sacó un paquete.
─Toma, Lucky. Es auténtico americano, aún me quedan unos cartones. Allí es barato. Me los regalaron los de Random House, mis editores de Nueva York, cuando estuvimos con Josette.
Únicamente citaba el nombre de su amante con tanto desparpajo delante de los verdaderos amigos. Aunque todo el mundo conocía la situación, hubiera desatado la ira de su esposa Clara ─por aquel entonces en París─ de haberse hecho pública.
Max no desaprovechó la ocasión. El cigarrillo, inserto en su fina boca ligeramente caída por los lados, intentaba disimular una sonrisa escéptica sin conseguirlo. A pesar de conocer la trayectoria de aquel escritor de moda ─o quizá precisamente por ello y también porque se conocía a sí mismo─, sabía que no tendría escapatoria, que André acabaría engatusándole fuera cual fuese el proyecto. Tan solo esperaba, sin excesiva fe, que tal propuesta no resultara ser excesivamente descabellada. Intentó una improbable defensa con un ataque cáustico:
─¡No querrás más aviones…!
Todo el mundo sabía de las mañas de Malraux organizando una escuadrilla durante los primeros meses de la guerra. Algunos opinaban que lo había hecho para lucimiento propio; la mayoría, que fue más el revuelo montado que la eficacia conseguida.
─No. Bueno, quizá alguno ─sonrió suficiente y misterioso─… pero no para lo que tú crees. Aquello ya hizo la función para lo que se montó. No. Ahora necesitamos más aviones, más cañones y más… de todo. Sin embargo, solamente fuera podremos conseguirlos… si logramos convencer de su necesidad a los dirigentes mundiales.
En eso estaba en lo cierto. Para la República, la guerra pasaba por su peor momento. A alguien de naturaleza analítica como Max, capaz de abstraerse de la propaganda al uso, no se le escapaba que las bazas del Gobierno para inclinar la balanza a su favor eran cada vez menores. La ayuda alemana e italiana estaba decantando el fiel de la balanza a favor de los sublevados. Aquel 1938, en marzo, los rebeldes ya habían llegado al Segre, y al Mediterráneo en abril. La República estaba partida en dos. El hombre de teatro inició la réplica:
─Si has conseguido dinero…
─Sí, dinero para obtener dinero y, con este, más dinero, armas y apoyo internacional.
─Daladier…
─No, no en Francia. ¡En Estados Unidos! Allí está el futuro. Allí es donde debíamos haber ido desde el principio. Estos políticos imbéciles, con su historia y su centroeuropeísmo… ¡Egoísmo! La publicación de mi novela, L’Espoir, ha tenido mucho éxito en Francia a pesar de alguna crítica fascista que el público no ha tenido en cuenta. Louis Aragon acertó al ofrecerme publicarla por entregas en Ce soir.
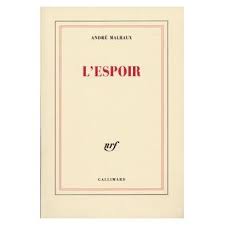
Max había tenido ocasión de leer la novela de su amigo; buena, algo pedante, quizá fantasiosa, retórica, pero buena.
─¿Y vas a publicarla en América?
Max no veía en qué punto del drama entraba él, porque estaba seguro de que acabaría siendo un drama. ¡Vaya que sí! Por un momento, pensó que André le dejaría tranquilo durante un tiempo si se marchaba a publicar al otro lado del océano.
─Sí, Max, en Hollywood. ¡Ja, ja, ja!
André había dado la vuelta a la mesa y apoyaba un brazo sobre el hombro de su amigo mientras curioseaba las fichas que yacían revueltas sobre la misma, cosa que sabía le incomodaba.
─¡Si vieras aquello…! Allí reside el poder. Sí, Max ─insistía pronunciando su nombre, quería que permaneciese atento─, el poder, el dinero, las ideas… Ideas frescas, jóvenes, con futuro ─hablaba a trompicones, pensando, creando imágenes a un ritmo superior a su dicción, hiperactivo, con movimientos tous azimut─. ¡Si hubieras visto cómo me escuchaban…! ─no podía dejar de añadir un toque personal─. Sedientos de verdad, de aventura, porque, en el fondo, la salvación de la democracia es una aventura, una simple conquista para ellos; la de su Oeste no está tan lejana.
André Malraux, el famoso escritor, el compañero de viaje del comunismo, el amigo de Louis Aragon, el premio Goncourt, iba a lo suyo. Monólogo de quien se siente depositario de una misión histórica. Sus movimientos, elegantes aunque compulsivos, envolvían a sus oyentes y casi los hipnotizaba con sus ojos profundos, directos.
Aquella música sonaba distante a Max. Apreciaba al francés, pero detestaba su arrogancia. «L’Espoir ─pensó─. Así, con el artículo para hacerla suya: la esperanza. No Esperanza a secas, que puede ser el nombre de un pueblo o una mujer, sino ‘la esperanza’, la única, la creada por él como no podía ser de otra manera. ¡Pedante!».
Él conocía a la gente de la cultura, y no solamente a la mezquina camarilla de su España diezmada y cuarteada por la guerra. Tan solo unos meses antes, en París, había frecuentado a la flor y nata de la vanguardia francesa ─e incluso europea y, por descontado, a sus adláteres españoles─ gracias a su puesto como agregado cultural de la embajada de España. Su escepticismo crecía con el recuerdo de sus esfuerzos baldíos, desproporcionados respecto a la capacidad de motivación que la gran mayoría tenía. La Exposición de París, el Pabellón de la República, el Guernica ─cuya adquisición él mismo había negociado con Picasso─, manifestaciones de adhesión, gritos, puños en alto, y cenas, comidas, discursos, libreas, chaqués, diplomas… y Blum, pero también Daladier y Chamberlain. No es que compartiera el pesimismo visceral de don Indalecio Prieto, recientemente dimitido, pero su natural tampoco le empujaba a suscribir, a pesar de admirarlo, el entusiasmo militante de Negrín, reciente ministro de Defensa al tiempo que jefe del Gobierno. Su malabarismo mental le aportó la frase: «Acaba de entrar y ya estoy pensando por dónde me saldrá este».
─Estuve en Toronto, en Montreal, en varias ciudades americanas. La llegada a Nueva York a bordo del Paris, la estatua de la libertad ─su mirada perdida, la primavera convulsa, ofrecía una brisa virginal─… pero, amigo, Hollywood es distinto.
Max estaba al tanto de los viajes del francés. Sin embargo, percibía en ese momento que la conversación llevaba en su seno un proyecto que se le escapaba por el momento, aunque, a juzgar por la actitud y la gesticulante excitación de su amigo, debía de ser importante. El francés siguió:
─¡Si hubieras visto a Marlene…! ─a los dos les gustaban las mujeres, pero únicamente André mencionaba a la Dietrich por su nombre de pila─. Pronuncié un discurso en el Mecca Temple Auditorium. La meca, mon ami, la meca, y eso que no hablo inglés ─«tampoco español», pensó Max Aub─, pero entendieron mi mensaje. Antes ya había hablado a los empresarios americanos en el Roosevelt Hotel, más de trescientas personas convocadas por The Nation, pero Hollywood es mucho más. Ya conocen mis obras. Mi editor, Random, se ha portado muy bien. A partir de ahora, también saben de la República española y sus problemas. Azaña me abrazó cuando se lo conté, estaba emocionado. Hay un interés real por ayudarnos, únicamente hemos de darles el instrumento preciso para ello y nosotros lo haremos.
Una pausa hizo vibrar el «nosotros» en el cerebro expectante de Max Aub.
─Podemos ganar la guerra ─continuó pluralizando.
Max recordaba haber leído en Ce Soir, la revista comunista, una entrevista a Malraux que le sorprendió por lo contundente. En ella, a su regreso de Estados Unidos y después de visitar nuevamente Valencia y Madrid, su interlocutor había realizado unas afirmaciones mucho más allá del optimismo obligatorio al uso:
«L’Espagne? J’en parlerai ce soir à la Mutualité ─y prosiguió con su innato sentido novelesco─: Depuis 78 heures, je n’ai pas dormi. Je reviens du front de Madrid. L’armée républicaine est créée. La discipline révolutionnaire existe; elle est admirable ─Max pensó en la fuerza de la propaganda comunista y en sus lemas repetidos machaconamente con el fin de controlar al Ejército y deshacerse de los anarquistas, pero reconocía que la afirmación era cierta─. La République vaincra. Le nouveau gouvernement est décidé à «faire la guerre». Al calor del título de su reciente novela sobre la guerra de España, el periodista le preguntó:

─L’Espoir?
─Non, la certitude ─respondió Malraux tajante.
Práctico. A sabiendas de que acabaría cediendo, Max Aub intentó recabar toda la información posible.
─Has hablado de nuevo con Azaña, ¿verdad?
─Sí, claro ─alguien como él tenía que presentar sus proyectos al presidente, ¡faltaría más! ─No hay divisas ─suspense─… pero sí pesetas ─afirmó casi susurrándole al oído mientras apretaba el hombro de su amigo; este siguió con su indagación:
─¿Y qué harás con ellas?
Habían entrado en el terreno de lo tangible, lugar donde Max Aub consideraba que podría conducirse con mayor facilidad. Con sus movimientos nerviosos, casi patológicos, André se colocó ante la mesa sentándose en su borde. Acodado sobre los papeles a los que ya ninguno de los dos prestaba ni la más mínima atención, dirigió su seductora mirada ─su arma favorita, lo único que permanecía fijo en aquel cuerpo lleno de tics─ a los gruesos lentes de su interlocutor y dijo casi deletreando:
─U-na pe-lí-cu-la.
─¡Estás loco! −constató Max considerando las consecuencias que el sueño de su compañero podría tener para él−. ¡Yo no entiendo de cine! De teatro… aún.
─Yo tampoco. ¿Y qué? No sé de cine, aunque ─la imagen personal, fachada con oropeles, lo primero─ he trabajado junto a Eisenstein. Por cierto, que el ruso está valorando una posible realización de mi novela La condición humana ─no divagaba, acorralaba─. No soy cineasta, pero sé de necesidades, de actitudes, del efecto que la difusión de lo que aquí está pasando puede tener. No, Max, no estoy loco. Soy práctico. Ivens y Hemingway, con su mierda de documental, no han hecho vibrar a las masas. Hasta el presidente Roosvelt vio esa Tierra de España de la que Ernest tanto habla y ¿sabes qué?, pues que doña Leonor, la esposa del presidente de los Estados Unidos… les ofreció un helado. Sí, lo que oyes, un helado y ¡hala, a casa! ¡Y yo quiero tanques! ─su divagar hipnotizaba a Max, que le miraba inmóvil, magnetizado como ante una cobra─. Estoy en el mundo y en el momento. La gente me escucha, y no puedo dilapidar este patrimonio. Tengo apoyos importantes en París. Mi amigo y piloto Corniglion-Molinier será el productor, y hasta el presidente de la República se ha mostrado interesado en la idea, como ya te he dicho. Incluso Negrín me ha prometido todo tipo de facilidades materiales: coches, hoteles, comida… Mira ─sacó una libretita de su bolsillo trasero; era elegante en el vestir y nunca dejaba de cuidar su imagen, pero siempre llevaba los papeles arrugados─. ¿Qué te parece?
Con su habitual cuidado para con cualquier papel escrito, Max desdobló unas hojas cuadriculadas. En ellas, como título, se podía leer Sang de gauche. Una lista de nombres aparecía más abajo, de los que llamaron su atención las parejas Von Stroheim /Schreiner y Pierre Larquey/Magnin. Sus ojos sobrepasaron las gafas para escudriñar mejor al proponente ─prepotente, pensó─, que esperaba el efecto de su propuesta tamborileando nerviosamente con sus dedos delicados sobre un tintero de cristal. No era su cara ni su flequillo los que no paraban, la totalidad de su cuerpo estaba en permanente movimiento. Solo sus ojos, agazapados tras una nariz voluminosa, permanecían quietos, fijos, al acecho.
─¿Sobre L’Espoir? ─se limitó a inquirir.
─Sí, Max. La novela ha gustado, ha sido un éxito y hay que aprovecharlo. Vamos a exhibir Sang de gauche en Estados Unidos, donde me han recibido con los brazos abiertos y ya la esperan. El título es provisional, pero me gusta. También, claro, en Francia, Inglaterra y posiblemente en Rusia. Vamos a crear un estado de opinión en todo el mundo que podrá llegar a cambiar las cosas. Ninguna palabra, ningún libro puede emocionar tanto como un film.
─Sang de gauche? ─preguntó Max, a quien el título le parecía algo tremendista.
─Es un pequeño fragmento de mi novela. Me gustó. De todas formas, hay tiempo para que lo pensemos ─no quería entrar en polémica por un detalle, ya impondría sus gustos más tarde.
Max recordaba vagamente la secuencia. Si la hubiera tenido en sus manos de nuevo, hubiera leído, al final del capítulo IV de la segunda parte, la titulada Ejercicio del Apocalipsis: «Quand Lopez sortit de la Jefatura… marchait… regard perdu, et faillit marcher dans une flaque noire: un anarchiste l’écarta, comme si Lopez eût failli écraser un animal blessé: Prends garde, vieux, dit-il. Et, respectueusement: Sang de gauche».
El español dibujó la siguiente pregunta solo con las cejas, pero al otro le bastaba: llevaba preparada una respuesta para todas las cuestiones que pudieran planteársele. Estaba acostumbrado. Tampoco nadie hubiera dado un céntimo por su proyecto de la escuadrilla España ─más tarde denominada André Malraux en su honor─, pero lo consiguió en pocas semanas y en pleno batiburrillo del 36.
─En Estados Unidos me han prometido 1.800 salas. ¿Sabes lo que es eso? ─la excitación resaltaba su habitual temblor de voz cercano al tartamudeo─. Echa cuentas. La gente va mucho al cine, y sobre todo si hay apoyo promocional desde Hollywood ─subrayó─. 1.800 salas a, pongamos, 2.000 espectadores por día… más de tres millones de espectadores al día
Se detuvo un momento imaginando a las masas haciendo cola bajo un rutilante letrero de neón: «Leftist blood». Era su idea, era su novela, era su proyecto. Solo él, internacionalmente reconocido, sería capaz de llevar a cabo un sueño así. Max Aub podría ser su ayudante, pero únicamente eso, era preciso remarcarlo.
─La gente de teatro ni imagináis lo que una película puede llegar a influir en un país como Estados Unidos ─retomó su discurso─, millones de personas recibiendo el mismo mensaje y creyendo en él.
─Suena bien… puede que demasiado bien. ¿Dónde está el truco?
─No hay truco. Mira, cuando enseñé los recortes de periódico a Azaña ─intentaba sacar todo el jugo posible a su entrevista─, se quedó de piedra ─señalándola, quiso indicar que se encontraban dentro de la cartera de cuero viejo que había dejado recostada en la entrada del despacho─. Me ha prometido la financiación. Sigue impresionado por lo que conseguí. Bromeó un poco con la novela al principio. Se reía de mí diciendo que solo yo soy capaz de hacer que un guardia civil filosofe refiriéndose al personaje de Jiménez.
─Sí, ya me lo había comentado a mí también, parece que le llamó mucho la atención. Es que… la verdad, con todo el respeto por los que se han mantenido fieles… un guardia civil será siempre lo que la gente sabe que es: un ser directo, tosco y de obediencia ciega a quien sea, pero nunca un filósofo. No obstante, Azaña, escritor antes que político, sabe que se trata de una gran novela ─intentó adularle.
─Eso me dijo, y me entregó una nota para el Secretariado de Propaganda. Aquella misma tarde conseguí que me asignaran 100.000 francos y 750.000 pesetas. Se pusieron muy contentos cuando les dije que tú serías mi colaborador más directo.
La cara de Max reflejó de inmediato su enfado, que no sorpresa, por tal afirmación, por el hecho de no haber esperado a tener su consentimiento. Afortunadamente para el desarrollo de la conversación, una cabeza femenina de cabellos negros y rizados, con una marcada raya que recortaba un peinado algo desordenado hacia atrás, apareció en ese momento. Unos ojos de un oscuro profundo, grandes, redondos, vivarachos y protagonistas se clavaron de inmediato en el visitante, a quien no dejó de mirar mientras se dirigía a Max:
─Señor Aub, han llegado las «Guerrilleras del Teatro». ¿Qué les digo?
Aún sopesando en su interior la suma citada, el aludido respondió distraídamente:
─Nada, Clara, que esperen en el vestíbulo. No tardaré mucho ─sabía que aquella escapatoria no le serviría, tendrían que esperar bastante.
Sin dejar de mirar al otro, la chica replicó:
─¿Quieren algo más? ¿Algo para beber?
─No, gracias, Clarita. Ahora salgo, cinco minutos ─por seguir con la pausa que le permitía pensar, a la lumbre de la curiosidad de la chica, inquirió─: ¿Conoces a monsieur Malraux, el escritor? ─el acento de Aub delataba su origen francés a pesar de la florida riqueza de su buen español.
─Naturellement, mon chef ─contestó ella con un acento más que aceptable.
─Ah! Tu parle français? ─interrogó el aludido.
─Oui, monsieur. J’ai étudié au Lycée Français depuis mon enfance─algo tímida, añadió dirigiéndose a Max─: Las Guerrilleras me están esperando ─y al otro─ enchantée, monsieur.
La salida de la muchacha mereció, por unos momentos, la atención de ambos.
─Mira, mira… Nuestro amigo Max y sus amiguitas. Muy callado te lo tenías, señor Aub ─ironizó el francés.
─Clara estudiaba para maestra antes de la guerra. No seas malpensado, está aquí como ayudante. Yo mismo le encargo cosas… aquí y allá. Le gusta mucho el teatro. Además, el hecho de que hablara bien el francés, bueno, me acabó de decidir cuando un amigo mutuo me la recomendó para el Consejo. Tenía algunos problemas, insistía en querer ir al frente. Era, o es, de la CNT, y ya sabes que eso, en los organismos oficiales y hoy en día…
André se incorporó. Aquella disyuntiva entre entusiasmo ─no con cierta pedantería, él lo llamaba «la ilusión lírica»─ y organización, la disciplina que el comunismo ─al que atribuía el papel de «organizador del Apocalipsis» en su novela─ significaba era un tema especialmente delicado. Sin embargo, no estaba para disquisiciones políticas ese día. Quería cerrar el trato con su amigo Max Aub. Para eso había ido, y pretendía regresar al Hotel Ritz ─donde se hospedaba gracias a las gestiones realizadas directamente desde Presidencia del Gobierno─ una vez que lo hubiera conseguido.
─Así pues, ¿otra película de propaganda? ¿No crees que los de Laya Films y el Comissariat de Propaganda ya realizan esa función? Miravitlles lo ha montado bien ─objetó Max sin convencimiento alguno.
─Bien, bien… pero yo hablo de otra cosa, no de noticiarios de cinco minutos ni de bobinas de treinta metros. ¡No! ─tronó teatralmente─. ¡Cine! ¡Cine de verdad como Carné, como Feyder, como Eisenstein! No ese bodrio de Spanish Earth que se han montado entre Ernie e Ivens. La vi el otro día en el Cataluña. Bien está que alguien haga pan para mantener a Madrid, pero se necesitan tanques y aviones para la guerra.
─¡Ah, sí, claro! ¡¿Qué menos podrás obtener con tu película?! ─contestó algo irónico─. Mira, no sé, me lo tendré que pensar.
Max sabía perfectamente que acabaría diciendo que sí, pero también conocía de antemano los problemas que dicha aceptación le comportaría. Como siempre, su amigo André arrancaba un proyecto e involucraba a cuantos amigos se terciaban, y luego estos eran los que tenían que resolver los mil y un problemas que iban apareciendo. Aun en el hipotético caso de ser cierta, la cifra mencionada era considerable. Desde luego, insuficiente para una película por muy modesta que fuera y menos con el tren de vida que el francés acostumbraba a llevar. Además, conociendo a Malraux y su intención de difundirla por Estados Unidos… cualquier cosa menos modesta. ¡Von Stroheim, casi nada! Sus dietas se comerían la mitad del presupuesto, y una película sobre una novela implicaba otras dificultades técnicas. ¿Quién escribiría el guion? ¿Y la parte técnica? Si Malraux había pensado en él para dicho menester, seguro que se le avecinaban tiempos difíciles. ¡Como si estuviera el horno para bollos!
Encendió otro cigarrillo americano. Era un lujo fumarse dos seguidos, pero necesitaba una pausa y no podía mandar a Clarita a por más. «Las Guerrilleras que esperen. Esto hay que aclararlo ahora», pensó. El batiburrillo exterior le recordaba que un mundo real, de gentes normales, con sus pequeños proyectos a la medida de los humanos aún existía ahí fuera, y también una guerra que los engullía.
─¿Y cómo pagarás a von Stroheim?
─Mira, la película se filmará en su mayor parte en París. Aquí solo rodaremos algunos exteriores. Allí tengo amigos, quizá el nombre de Roland Tual te suene. Ya está buscando más fondos entre los franceses que apoyan a la República. Otro amigo, Corniglion-Molinier, que fue mi piloto en la aventura de la búsqueda del reino de Saba ─¡el reino de Saba, menudo tunante!─, ha aceptado producirla. La idea le ha entusiasmado. Si es necesario, mis admiradores ─se detuvo; no quería parecer excesivamente pedante, si bien él los consideraba así─ mis amigos de América ─rectificó─ pueden escribir cartas, publicar artículos en The Nation, en The New York Herald Tribune, y Louis Aragon me ha dicho que cuente con Ce Soir para lo que necesite.
Los finos labios de Malraux apuntaron una sonrisa que elevó ligeramente su ya tercer cigarrillo. Su frente despejada, de profundas entradas y de las que la crencha escondía una resaltando la otra, su frente de pensador en la que gestos nerviosos hacían rebotar el flequillo inevitable, se iluminó: lo tenía enganchado, ya se involucraba, ya opinaba. «Adelante», pensó.
─Mira, en la sierra, los primeros días, la mitad de los combatientes querían ir a cenar a su casa cuando la noche llegaba. Lo cito en la novela, como ya habrás leído ─no podía ser de otra manera, la gente no podía olvidar algo escrito por él─. Una guerra no se gana así. Si hubieran sido comunistas, se habrían quedado todos. Por disciplina.
─Sí, de acuerdo. Yo también lucho en lo mío para conseguir una mayor organización, pero no olvides que los milicianos, los desarrapados pararon a los fascistas en la sierra. Cenando o no, los pararon. Ahora ─dudó, era un terreno minado─… los comunistas están mandando a casa, y de mala manera, a los mismos milicianos. Franco ya está en el Mediterráneo ─cortó en seco, mostrando su voluntad de no entrar en una discusión que ya había causado centenares de muertos─. ¿Y el guion?
André sacó una libreta escolar algo manoseada.
─Ya tengo las tres primeras escenas ─su semblante cambió, estaba a punto de conseguir lo que deseaba, lo que Max temía; le miró a los ojos─, pero está en francés.
─Y quieres que te lo traduzca ─se anticipó entre halagado y resignado.
─Nadie como tú para hacerlo. Nacido en Francia, literato de renombre, autor teatral… Tu nombre, claro, figurará en las notas de crédito.
Clara volvió a aparecer:
─Señor Aub, las chicas del teatro están armando el follón. Además, le recuerdo que tiene conferencia con París a las doce. La pedimos ayer y esta mañana me la confirmaron.
Con una sonrisa seductora, Malraux se adelantó a contestar:
─Il est prêt ─«está listo», doble sentido que no escapó a Max, habituado a tales juegos─. Mes souvenirs à la France.
Siguió con mirada fija los movimientos ondulantes del pelo de la chica, dinamismo que realzaba aquel cuerpo en sazón. Luego, sentándose sobre la mesa, a la vera de Max, dejó la libreta sobre sus manos, que reposaban vencidas, como esposadas, sobre aquellas fichas ya olvidadas por completo.
─Léelo. Nos veremos mañana. Si te parece, comemos juntos en mi hotel, el Ritz. ¿Quién dijo que Azaña no me aprecia?
─De acuerdo, pero no te prometo nada. El teatro…
─¡El teatro, el teatro…! ¡Menudo teatro vais… vamos a tener si no ganamos la guerra! Perdona, las Guerrilleras te esperan. ¡Vaya nombre, una guerra no se gana así! ¡Suena a opereta o a zarzuela! El mundo es lo que nos espera con lo que te he propuesto. Max, el mundo está ahí fuera esperando que alguien lo agite, que alguien lo ponga en movimiento para salvar la democracia. La República no puede caer. Si cae, Francia, Inglaterra y quién sabe si el mundo entero la seguirán ─continuó despectivamente─: El teatro, amigo, solo lo ven unos pocos centenares de asiduos; el cine, millones de todas clases. Max, tenemos que hacerlo. Además, Azaña y Negrín ya saben de tu colaboración ─el español movió la cabeza molesto porque no le hubiese consultado antes─. Venga, ¿qué te pasa? ¿Aún vuela sobre vuestras cabezas el pesimismo de don Indalecio? Léelo y mañana hablamos ─volvió a hurgar en el maletín con gestos nerviosos.
─Toma, por si no tienes un ejemplar de la novela ─sacó diversos pliegos de papel que dejó sobre la mesa─. Son los capítulos que pienso pasar a la película, recortes de la publicación por etapas de Ce Soir del invierno pasado. No los pierdas.
No. No los perdería, y también aceptaría la invitación a comer, que los tiempos no estaban para despreciar un condumio, y menos de los que el francés organizaba. Lo leería aunque fuera de madrugada. Intuía, sabía que aquella visita alteraría su vida durante los próximos meses, pero dadas las circunstancias… Recordó lo que un amigo le había dicho a raíz de los primeros bombardeos de Barcelona, meses atrás, con su desánimo rayano en la postración: «Para eso, haber perdido el primer día». «¡No! ─le contestó─. Primero, todavía no hemos perdido; segundo, nadie olvidará lo que estamos haciendo pase lo que pase».
Aquel proyecto ajeno ponía los suyos patas arriba, pero ¿puede algo romper una forma de ser, de trabajar, más de lo que una guerra lo hace? Maquinalmente, fue apilando las fichas que sabía quedarían ya sin revisar. ¡Las Guerrilleras! ¿Qué sentido tenían ya? Peua, su esposa, le había sugerido ir aquella noche al Liceo para asistir a la representación de Doña Francisquita, pero buscaría alguna excusa y, con algún amigo, iría al cine a ver Tierra de España, la película de Hemingway. Ella se molestaría, pero su experiencia como viajante de comercio le decía que necesitaba tener una opinión fresca de la competencia; no le bastaba con la parcial y engreída de André. Cogió La Vanguardia y confirmó que la proyectaban en el Cine Cataluña. La otra película eraLa juventud de Máximo. Ni idea. Bueno, ¿qué más daba? Si la otra no le gustaba, se iría al Oro del Rhin a tomar una caña. «¡Qué caramba! ─asintió con la cabeza pensando para sus adentros─. ¡Una película! ¡Vaya, vaya…!».
Clara, sus ojazos negros, mirándole callada desde la puerta, sonrisa de complicidad.
─Sí, sí, ya voy.
Max Aub salió cabizbajo, pensativo. «Una película, rollos de celuloide contra cañones, imágenes contra obuses. Una película. ¡Maldita guerra! ¡Cuantos muertos! ¡Y pronto hará dos años!».
La puerta se cierra a su espalda. El aire hace caer unos papeles, que vuelan hasta posarse en el suelo. Una mano abre la puerta y, deslizándose a tientas, apaga la luz.
Sigue rumiando: «Una maldita película justo en el momento en que esta brutal guerra parece que va a acabar mal para todos».
[1]Malraux apenas hablaba español. No obstante, todo lo contrario se ha supuesto en esta narración para una lectura más fácil.
